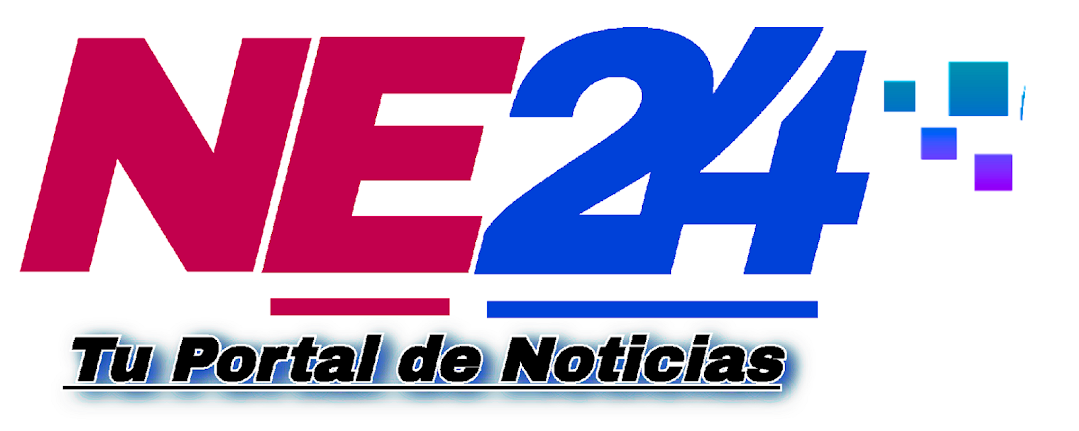Voces sin sonidos, historias silenciadas
Oscar Humberto González Ortiz
El siglo XIX venezolano vibraba al ritmo de batallas y la ardua construcción de una república. En ese escenario, las diferencias neurológicas permanecían sumergidas en un océano de desconocimiento, ya que conceptos como el Trastorno del Espectro Autista (TEA) o la hipoacusia eran territorios inexplorados por la ciencia médica local. Sólo cuando una condición, como la sordera profunda, interfería visiblemente con la capacidad de mando de un líder — figuras esenciales en aquel teatro político—, se convertía en dato registrado, a menudo cargado de estigma o lástima.
Para la inmensa mayoría del pueblo, niños y adultos con percepciones, comunicaciones o comportamientos atípicos, simplemente existen al margen de las categorías médicas. Sus vidas transcurren en el seno familiar o comunitario, interpretadas bajo el prisma de “rareza”, “timidez extrema” o incluso con interpretaciones de “maldición”, lejos de cualquier comprensión neurocientífica.
La reflexión surge tras presenciar el acto de promoción de grado escolar al cual asistí como padrino en la Escuela de Audición y Lenguaje. Allí, la convivencia de niños con hipoacusia y autismo es un microcosmos de la diversidad humana. Esta experiencia reveló las profundas lagunas en el saber colectivo. ¿Cómo entender las complejidades del autismo o el TDAH en comunidades que apenas comienzan a cartografiar la mente? La realidad es compleja: diagnósticos erróneos pueden perdurar años, causando frustración y desencuentros.
Personas pueden, efectivamente, transitar por la intersección del TEA y el TDAH, desafiando categorías rígidas. El espectro autista mismo es un universo de variaciones: desde el autismo clásico o síndrome de Kanner, pasando por el síndrome de Asperger, la evitación patológica de la demanda (PDA), el trastorno desintegrativo infantil (CDD), el síndrome de Rett, hasta el trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TGD-NE). Cada término describe una forma única de procesar la información, de relacionarse, de habitar el mundo. Comprender esta diversidad es una necesidad social urgente.
Más allá de la etiqueta: La esencia de la convivencia
La importancia radical reside precisamente en la comprensión y la adaptación. El autismo no es una lista de síntomas a tachar; es una configuración neurológica distinta que influye en cómo se experimenta la realidad sensorial, emocional y social. Aquellos niños y adultos que “no hacen ruidos”, que pueden parecer ausentes o ensimismados, están indudablemente presentes en nuestras comunidades.
Su participación, aunque a veces silenciosa o diferente, es un hilo vital en el tejido social. Esta presencia callada, genera una sensación soterrada: un malestar o desconcierto en la sociedad cuando las expectativas neurotípicas chocan con formas alternativas de ser; reconocer esta tensión invisible es el primer paso hacia la inclusión.
Cada pequeño avance en la adaptación permite mayor participación; cada gesto en la plaza, escuela o taller, es un ladrillo en la construcción de una comunidad más humana en su esencia plural. Imaginar a aquellos venezolanos del siglo XIX con neurodivergencias es un ejercicio de justicia histórica. Quizás aquel artesano que tejía patrones de asombrosa complejidad en los pueblos andinos, la niña que observaba con intensidad inusual el fluir del río en los llanos, o el joven que memorizaba cada detalle de la geografía local para guiar a las tropas durante la Campaña Admirable, encarnaban formas de cognición que hoy identificaríamos en el espectro.
Su contribución, silenciada por la falta de lenguaje médico y el enfoque en lo normativo, fue tan real como la de cualquier otro. Hoy, frente al desafío de entender “el funcionamiento de la mente de otros”, tenemos la oportunidad y responsabilidad de escribir historias diferentes. No se trata de imponer una única forma de estar en el mundo, enfoquémonos en crear espacios donde todas las voces, incluso las que no usan palabras convencionales, puedan encontrar sonidos.
La verdadera revolución, en el ámbito político de lo cotidiano, está en construir una sociedad que celebre activamente la neurodiversidad como parte fundamental de su identidad colectiva. Cada paso en esta dirección, por pequeño que parezca, es un acto de profunda creación.