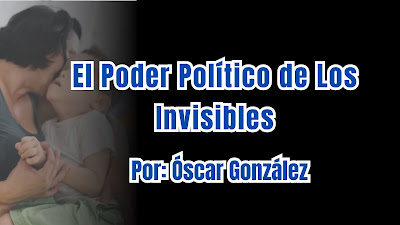El poder político de los invisibles
Oscar Humberto González Ortiz
En San Juan de los Morros, donde las calles entrelazan raíces antiguas, existe una comunidad llamada El Mahomo, laberinto de historias que se resisten al olvido, donde respirar es un ejercicio de resistencia. Aquí, entre paredes agrietadas y sueños intactos, vive un niño de nueve años, cuya historia grita verdades universales. Nació en una fecha marcada por el misterio: un grupo de recién nacidos, de los que sólo tres sobrevivieron los primeros días, según el relato de su tía-abuela; a los seis meses, quedaban dos.
Hoy, posiblemente es el único que vive con una condición neurológica provocada por una infección bacteriana al nacer. Su vida, tejida entre el abandono y la abnegación, revela un relato político oculto: el cuidado como revolución silenciosa.
La trama invisible de los cuidados
En América Latina, el siglo XX dejó un legado de luchas colectivas frente a la adversidad. Durante las crisis económicas de los años 80, por ejemplo, las redes informales de mujeres se convirtieron en columnas sociales. Abuelas, tías y vecinas asumieron roles que el Estado no cubría: alimentar a niños ajenos, cuidar enfermos sin seguro médico, sostener hogares fracturados por la migración.
En El Mahomo, esta herencia es encarnada por la tía-abuela del niño. Mujer que, sin recursos económicos, dedica años —siete— a ser madre, terapeuta y enfermera. Mientras sus progenitores ausentes —el padre, desconectado hace seis años; la madre, en República Dominicana buscando sustento—, ella convierte su humilde vivienda en refugio de supervivencia.
Este niño, que pronto cumplirá nueve años, no es un caso aislado. En Venezuela, posiblemente niños con discapacidades dependen de figuras familiares no tradicionales. La tía-abuela representa a esas “súper mujeres” anónimas que desafían al sistema que invisibiliza a los más frágiles. Su rutina es una coreografía de sacrificios: bañarlo, alimentarlo, estimular sus movimientos limitados, acostarlo, atenderlo; cada gesto suyo es un acto político, recordatorio de que la justicia social empieza en los hogares.
La tía-abuela no espera políticas públicas, crea su propia red de apoyo. Amigos que donan pañales, médicos que visitan sin cobrar, iglesias que incluyen al niño en sus plegarias y sermones. Estos micro actos, aparentemente intranscendentes, construyen el entramado de supervivencia que cuestiona la narrativa sobre la “protección social”.
La situación del niño expone que la discapacidad sigue siendo tema marginal. Es de preguntarnos: ¿Cuántos niños con necesidades especiales acceden a terapias integrales? La tía-abuela, sin embargo, no se detiene ante las estadísticas; con recursos limitados, improvisa. El abandono parental, otro eje de esta historia, también tiene raíces políticas. Esta diáspora fractura familias y traslada la carga del cuidado a abuelas, tías o hermanas mayores.
En El Mahomo, la tía-abuela carga con un peso que no le corresponde, pero que asume sin cuestionar. Cuando dedica su vida a sostener al niño, desafía estructuras de poder. Está demostrando que, incluso en la ausencia de presupuestos, la sociedad puede regenerarse desde abajo. El niño, por su parte, es más que un receptor de cuidados, su existencia interpela a una sociedad que margina a los diferentes.
En el siglo pasado, niños como él eran ocultados, considerados una “carga”. Hoy, aunque persisten estigmas, su presencia en El Mahomo, simboliza un cambio sutil: la discapacidad como parte del paisaje humano, no como un error a corregir. La tía-abuela, mientras tanto, avanza como adulto mayor, cada arruga cuenta una batalla: noches sin dormir, trámites burocráticos, la angustia de preguntarse quién cuidará del niño cuando ella falte. Su historia es un llamado a la acción, no desde la lástima, sino desde la admiración.
Porque en su cotidianidad hay un modelo de política alternativa: una donde el valor se mide en la capacidad de amar. Estos gestos, tejidos en silencio, son semillas de futuro posible, donde “lo político” se discuta en los umbrales de las casas donde la vida es defendida con uñas y dientes. Queda una pregunta flotando en el aire: ¿Cómo escribir un libro sobre solidaridad perdida? Quizás la respuesta está aquí, en El Mahomo, donde cada día escriben páginas nuevas. Donde las súper mujeres sin capa enseñan que, a veces, la verdadera revolución es simplemente no soltarle la mano a nadie.